Juan 3,16: ¡Léelo!
Si has visto algún acontecimiento deportivo en las últimas décadas, habrás visto pancartas en alto llamando la atención sobre un famoso pasaje del Evangelio de Juan. Su mensaje: «Juan 3:16: ¡Léelo!»; «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna».
Esa exigencia, «Léelo», no se dirige sólo a la audiencia televisiva, sino a cada uno de nosotros al encontrarnos con esas palabras. Debemos llevárnoslas a casa, meditarlas y dejar que calen hondo. No sólo porque es un versículo memorable, sino porque, como señala un comentarista, puede ser el mejor y más breve resumen de nuestra fe en todo el Nuevo Testamento.
El versículo que viene justo después, 3,17, no hace sino reforzar su mensaje lleno de gracia: «Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él».
Cuando llamamos al Evangelio «Buena Nueva», estas pocas líneas condensan su bondad. Conllevan la convicción cristiana más fundamental: que hemos sido amados hasta la existencia por un Dios que es en sí mismo: ¡Amor desbordante!
Valdría la pena que cualquier creyente dejara que estas palabras fueran más allá de su sonido y se impregnaran del maravilloso mensaje que transmiten. «Difícil de creer» es una frase que encaja aquí. ¿Creo, no sólo en mi mente, sino en mi corazón, que soy amado, que somos amados?
Además de contemplarlos, también puede ayudar conectarlos con nuestras propias experiencias de amar y ser amados. ¿Cuándo hubo un momento en que el amor fluyó dentro de mí y a mi alrededor? ¿Cómo fue?
Cito un breve pasaje extraído de la edición de marzo de 2024 de Give Us This Day, escrito por un nuevo abuelo que intentaba entrar en contacto con lo que él llama la extravagancia de esta afirmación de que Dios nos ama. Escribe lo siguiente:
«Experimenté de nuevo el escandaloso amor de Dios cuando me convertí en abuelo el año pasado. Cuando visité a mi nuevo nieto, Elliot, vi de nuevo el poder del amor en su forma más elemental.
Mientras observaba a mi nuera, privada de sueño, amamantando abnegadamente al pequeño Elliot, el estribillo del Evangelio resonó de nuevo… porque tanto amó Dios al mundo.
Cuando vi a mi hijo meciendo a Elliot en sus brazos, canturreando suavemente una nana… porque tanto amó Dios al mundo.
Mientras contemplaba con asombro su rostro de querubín y lo abrazaba… porque tanto amó Dios al mundo».
Y ese abuelo termina con: «Este es nuestro Dios, atrayéndonos al seno divino del Padre, sosteniéndonos en el Amor Eterno».
He ahí alguien que, a través de la trama de su experiencia personal, estaba viviendo ese consejo que vimos muchas veces en los estadios deportivos: «¡Léelo! Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna».
¿Y no insiste a menudo San Vicente, en particular con este célebre pasaje?: «Pues bien, si es cierto que hemos sido llamados a llevar a nuestro alrededor y por todo el mundo el amor de Dios, si hemos de inflamar con él a todas las naciones, si tenemos la vocación de ir a encender este fuego divino por toda la tierra, si esto es así, ¡cuánto he de arder yo mismo con este fuego divino!» (SVP ES XI-4, p. 554).
Tal vez a ese mandato de «¡Léelo!», podríamos añadir «¡Absórbelo!».

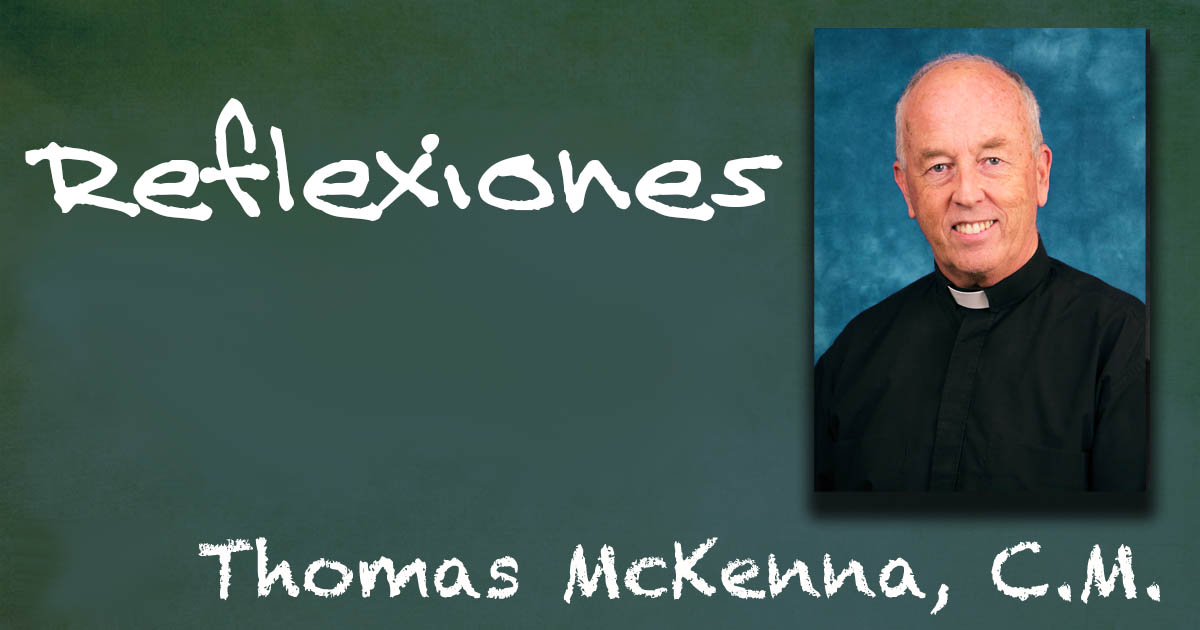







0 comentarios