Nombrar a Dios (Éxodo 34,8-9; Juan 3,16)
Dos personas mantienen una conversación en la que se preguntan qué sienten la una por la otra. Tras muchas idas y venidas, una le dice a la otra: «¿Cómo le pondrías nombre a ese sentimiento?». Y como cabe sospechar, la conversación se dirige en mil direcciones, tratando de poner nombre a una realidad tan elusiva.
Si buscar el nombre de un sentimiento es todo un reto, imagínate lo que es intentar poner nombre a Dios, encontrar las palabras adecuadas para describir a Aquel que es la realidad y el misterio que hay detrás de toda la creación y que, de hecho, es la vida misma.
En el Éxodo (c 34), el pueblo judío acaba de ser rescatado de la esclavitud en Egipto. Con esa liberación, imaginaron que tenían un nombre para su Dios: el Rescatador. Pero en poco tiempo, su enfoque vaciló y cambiaron a otro nombre; es decir, a un Ídolo, junto a los muchos otros que adoraban sus vecinos.
En esa coyuntura, Dios, hablando a través de Moisés, revela algo más de su identidad, o podríamos decir, una vez más se nombra a Sí mismo. «Soy misericordioso y clemente, lento a la cólera, rico en bondad y fidelidad». Esta descripción vuelve a centrar la forma en que el pueblo ve, siente y nombra a Dios: no vengativo y castigador como con los ídolos circundantes, sino más bien todo misericordioso y perdonador.
Durante generaciones, la cuestión ha sido la misma: ¿cómo «nombramos» a Dios? ¿Cómo hacerlo en lo más profundo de nuestros sentimientos, en lo más recóndito de nuestro corazón? Se trata de llegar no tanto a una definición catequética, sino más bien a nuestro sentir desnudo, instintivo, de quién es Dios para nosotros. Y, como en el caso de los antiguos hebreos, es una búsqueda a la que tenemos que volver una y otra vez, dejando que el propio Ser de Dios nos hable de nuevo para corregir nuestro sentido interno de quién es la Divinidad para nosotros, para volver a centrar nuestro nombre de Dios.
El mensaje del Domingo de la Santísima Trinidad nos plantea una vez más el desafío. ¿Experimento a Dios como misericordioso y clemente, rico en bondad y misericordia? ¿O es Dios otro, un gobernante distante, un creador poderoso pero no implicado? Y más aún, citando ese famoso texto del Evangelio de Juan («3,16: ¡léelo!»), ¿experimento a Dios como aquel que, en su Hijo Jesucristo, nos da su propio Ser, Dios que por amor ha asumido nuestra existencia humana y de criatura y camina con nosotros en lo cotidiano?
Volvamos a nuestra pregunta: ¿cómo nombramos a Dios? En nuestras reacciones e instintos más profundos, ¿qué imagen interior tenemos de lo Divino? Como el pueblo hebreo que escuchaba a Dios a través de Moisés, y como aquellos primeros cristianos que veían a Dios en el rostro de Jesucristo, ¿nos abrimos a un sentido cada vez más intenso de quién es Dios para nosotros? ¿Podemos permitir que ese nombre interior que tenemos de Dios siga profundizándose y expandiéndose, sin dejarnos nunca contentar por lo que ya conocemos?
Adoramos a un Dios que es siempre más grande, más grande que cualquier idea, más expansivo que cualquiera de los nombres que le damos a Dios. Pero un Dios que, en el amor, siempre está viniendo, y nos llama a sus brazos acogedores.
En una carta a uno de sus cohermanos, Vicente se hace eco de este consejo de comenzar de nuevo «… en el camino de Dios, no avanzar es retroceder, ya que el hombre nunca permanece en la misma condición» (A Étienne Blatiron, En Alet, 9 de octubre de 1640)

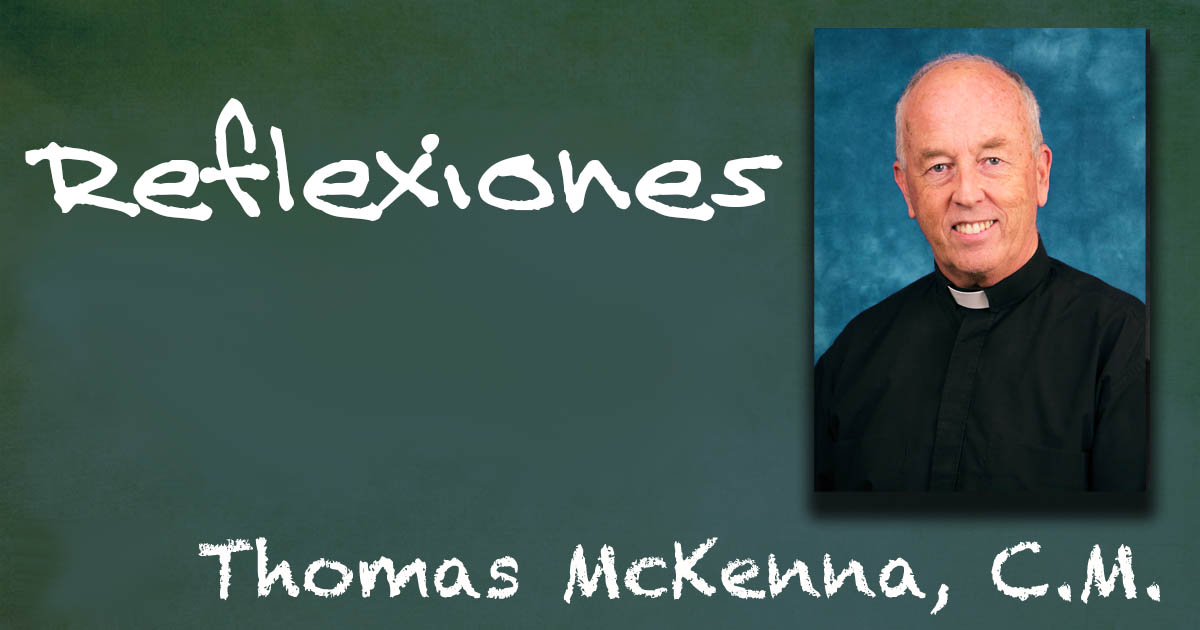







0 comentarios